Ningún material hecho por el hombre
puede compararse a las esponjas naturales para uso cosmético, para el
baño, la pintura o el uso ornamental.
CÓMO SE PREPARAN LAS ESPONJAS PARA SU
USO
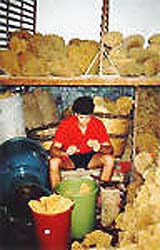 Cuando acaban de ser pescadas, las
esponjas son de color negro y tienen un aspecto poco atractivo. En cuanto
el buzo las sube al barco, son vigorosamente pisadas por los pescadores
para romper y desprender los tejidos internos. Entonces se lavan y se
sumergen en el mar durante dos horas, se pisan y lavan una vez más y
finalmente se golpean con ramas de palma para eliminar cualquier cuerpo
extraño.
Cuando acaban de ser pescadas, las
esponjas son de color negro y tienen un aspecto poco atractivo. En cuanto
el buzo las sube al barco, son vigorosamente pisadas por los pescadores
para romper y desprender los tejidos internos. Entonces se lavan y se
sumergen en el mar durante dos horas, se pisan y lavan una vez más y
finalmente se golpean con ramas de palma para eliminar cualquier cuerpo
extraño.
Durante la noche, las esponjas se
sumergen en el mar dentro de una red y se repite todo el proceso hasta que
desaparecen tanto la membrana externa como los tejidos, dejando sólo las
fibras del esqueleto. Entonces las esponjas se ponen a secar en cubierta o
colgando del mástil del barco. Una vez secas, se prensan y se ponen en
sacos, listas para ser vendidas a los comerciantes.
Una vez en el taller del comerciante, las
esponjas se recortan para ajustarlas a los tamaños requeridos y se las
sumerge en una solución de agua y ácido clorhídrico que les confiere su
famoso tono dorado. Si se desea un tono más claro se las sumerge en
permanganato potásico. Este simple proceso produce una esponja lista para
su uso: limpia, fresca, de color claro y con un tacto muy suave.
EL COMERCIO DE ESPONJAS
HISTORIA DE UN SIGLO DE GANANCIAS...

 principios del siglo XIX, los comerciantes de Kalymnos vendían
habitualmente esponjas en Kiev, en Moscú, en los países escandinavos,
Europa Central, España y Francia, pero el principal cliente era Gran
Bretaña. A mediados de siglo y durante algunos años, fue Trieste, en el
norte de Italia, el principal centro comercial de esponjas, pero hacia
finales de siglo Londres volvió a dominar el mercado.
principios del siglo XIX, los comerciantes de Kalymnos vendían
habitualmente esponjas en Kiev, en Moscú, en los países escandinavos,
Europa Central, España y Francia, pero el principal cliente era Gran
Bretaña. A mediados de siglo y durante algunos años, fue Trieste, en el
norte de Italia, el principal centro comercial de esponjas, pero hacia
finales de siglo Londres volvió a dominar el mercado.
El comercio con y a través de Inglaterra
absorbió toda la producción mediterránea de esponjas de baño de buena
calidad y no menos de seis grandes empresas de Kalymnos estaban asentadas
en la "city" londinense, ganando un considerable poder e
influencia. Destaca la familia Vouvalis, cuya opulenta mansión en el
pueblo de Pothia (Kalymnos),
amueblada al estilo victoriano inglés, todavía se conserva como museo.
…TIEMPOS DE PÉRDIDAS…
Durante el "boom" de 1868 la
flota de esponjas de Kalymnos alcanzó los 300 barcos con buzos, 70 barcos
arponeros y 70 arrastreros. El comercio de esponjas floreció hasta bien
entrado el siglo XX pero, durante la Segunda Guerra Mundial, la flota fue
casi completamente destruida. La reconstrucción empezó con el final de
la guerra y unos 150 barcos se dedicaron a pescar esponjas una vez más.
En los años 50 se abrieron nuevos
mercados para los comerciantes de esponjas de Kalymnos, como el Japón o
los EE.UU., pero también apareció la amenaza de las esponjas
sintéticas, hechas por el hombre y producidas a escala industrial y, por
tanto, con un precio de venta mucho más bajo que las esponjas naturales.
Privados de su sustento por la caída de las ventas, algunos buzos
-apreciados mundialmente por su habilidad y valentía- se fueron a
trabajar al norte de Australia o a Tarpon Springs, Florida.
|

Una esponja afectada
por la terrible enfermedad |
Sin embargo, el golpe más duro y casi
fatal para el comercio de la esponja se produjo en agosto de 1986, con la
aparición de una enfermedad que se extendió por las aguas del Mar Egeo y
del Mediterráneo, y que destruyó virtualmente todas las esponjas. La
causa de este desastre todavía se debate, pero parece ser que se debió a
una corriente marina especialmente cálida que, proveniente del Mar Negro,
sembró la destrucción a su paso. Curiosamente esto ocurrió tan sólo
algunas semanas después de la explosión de la central nuclear de
Chernobyl.
La enfermedad de las esponjas no resultó
catastrófica para Kalymnos porque algunos comerciantes se dedicaron a
importar esponjas, principalmente del Golfo de México, mientras que otros
se dedicaron a la pesca, a la marina mercante o a la industria de la
construcción. Los que quedaron se dedicaron al turismo, comenzando así
un negocio muy importante para la isla hoy en día.
…Y UN DÉBIL RESURGIMIENTO
Después de algunos años las esponjas
del Egeo volvieron a encontrarse en grandes cantidades y podían ser
pescadas una vez más sin alterar demasiado el ecosistema. Esta actividad
se vio favorecida por las tendencias de los consumidores actuales, que
prefieren lo natural a lo sintético. Además las esponjas son muy
populares entre los turistas que visitan Grecia, ya sea como regalos o
como recuerdos.
La tradición profundamente arraigada de
la pesca de esponjas en Kalymnos se ha reavivado hoy en día, pero su
supervivencia es frágil. El Mediterráneo está tan contaminado que sus
ecosistemas naturales son fácilmente alterados por perturbaciones que,
como los terremotos, aumentan la temperatura del mar.
En pleno siglo XXI, el futuro del
antiquísimo comercio de esponjas parece unido indisolublemente a los
grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestro planeta.
LA PESCA DE ESPONJAS
 l
trabajo de un buzo pescador de esponjas era a la vez peligroso y exigente.
Por supuesto, el pescador de esponjas necesitaba tener un excelente
conocimiento del mar y de las esponjas que estaba buscando, pero también
necesitaba una gran fortaleza física y una mente astuta. Estas
habilidades solían estar acompañadas por otra cualidad más difícil de
definir: una combinación de valor, orgullo y una especie de locura
emprendedora, pero también una cierta afición al riesgo.
l
trabajo de un buzo pescador de esponjas era a la vez peligroso y exigente.
Por supuesto, el pescador de esponjas necesitaba tener un excelente
conocimiento del mar y de las esponjas que estaba buscando, pero también
necesitaba una gran fortaleza física y una mente astuta. Estas
habilidades solían estar acompañadas por otra cualidad más difícil de
definir: una combinación de valor, orgullo y una especie de locura
emprendedora, pero también una cierta afición al riesgo.
La necesidad a la que se enfrentaba el
buzo era la de ganarse la vida, pero el riesgo que asumía era mucho mayor
que el de la pobreza; era el riesgo de una parálisis de sus extremidades
o el terror de una muerte horrible.
 Los modernos métodos de trabajo hacen
que los buzos actuales afronten muchos menos riesgos y se vean menos
explotados que en el pasado. Sin embargo, estos cambios tan sólo han
ocurrido en los últimos 20 o 30 años, el tiempo de una generación.
Los modernos métodos de trabajo hacen
que los buzos actuales afronten muchos menos riesgos y se vean menos
explotados que en el pasado. Sin embargo, estos cambios tan sólo han
ocurrido en los últimos 20 o 30 años, el tiempo de una generación.
La pesca de esponjas de los primeros
tiempos se realizaba desde pequeños barcos que llevaban entre cuatro y
seis buzos, los cuales trabajaban a profundidades de unos 30 metros. Un
observador se sentaba en un hueco de la proa del barco provisto de un
cilindro de metal con fondo de vidrio, a través del cual observaba el
fondo.
En cuanto descubrían esponjas se enviaba
un buzo al mar, normalmente desnudo, que llevaba entre sus manos una gran
piedra plana de mármol o granito. La piedra tenía un peso de unos 15 kg
y tenía un agujero en el centro a través del cual se pasaba un cabo que
se fijaba al barco.
Una vez en el fondo, en función de su
fuerza física, el buzo soltaría la piedra y recogería las esponjas en
una red o retendría la piedra consigo para encontrar así el camino de
vuelta al barco. Estos "buzos a pulmón libre" no tenían ni
traje protector ni equipo de respiración, por lo que permanecían bajo el
agua tanto tiempo como podían contener la respiración.
A veces se encontraban esponjas en aguas
poco profundas, a tan sólo 3 o 6 metros de profundidad. En estos casos no
se necesitaba al observador, sino que cada buzo nadaba con su propio
cilindro de observación en el que ponían las esponjas recolectadas hasta
que el fondo de vidrio quedaba completamente cubierto. Este tipo de pesca
de esponjas era conocido como "revera".
Otro método de pesca empleaba un arpón
para arrancar las esponjas del fondo. Generalmente se llevaba a cabo desde
un barco pequeño tripulado por dos o tres pescadores. Éstos observaban
el fondo marino a través de un cilindro metálico con fondo de vidrio.
Normalmente empleaban arpones de 4 a 5 metros de longitud para capturar
las esponjas, pero los arpones podían alcanzar hasta 15 metros de
longitud si se añadían extensiones a la caña del arpón. Este método
de pesca exigía gran habilidad y cuidado, pues había que evitar dañar
las esponjas, lo que reduciría de su valor.
|

Un "skafandro",
el traje
de los buzos tradicionales |
En el año de 1869 se produjo una
revolución en la pesca de esponjas en Kalymnos a raíz de la
introducción del traje de buzo, conocido como "skafandro".
Dicho traje consistía en un traje de caucho con cuello de bronce al que
se fijaba un pesado casco del mismo material. El casco estaba provisto de
mirillas de cristal para permitir la visión del buzo, así como de una
válvula que regulaba el suministro de aire, el cual provenía de una
bomba instalada en el barco. Barco y buzo estaban unidos por una manguera
de caucho reforzada con alambre de acero.
El uso del traje supuso un gran cambio.
Cada barco embarcó entonces entre 6 y 15 buzos bajo el mando de un
capitán. Los buzos podían sumergirse a profundidades de hasta 70 metros.
Se comunicaban con el barco a través de una delgada cuerda atada a la
muñeca derecha del buzo. Éste podía moverse por el fondo marino de las
inmediaciones del barco, permanecer sumergido durante mucho más tiempo y
por consiguiente podía recolectar muchas más esponjas.
La flota de pescadores de esponjas
abandonaban Kalymnos en Pascua y no volvían a la isla hasta el otoño. No
solo pescaban en aguas del Mar Egeo, sino también en las costas de
Túnez, Libia, Egipto, Siria y el Líbano. La productividad de la pesca de
esponjas se incrementó espectacularmente, así como el comercio y los
beneficios, pero para los buzos el coste era terrible.
En aquellos días se ignoraban en Grecia
tanto los riesgos como los requisitos de seguridad necesarios para
sumergirse con un traje de buzo. No se observaban las necesarias paradas
de descompresión antes de salir a la superficie después de haber buceado
a grandes profundidades y, como resultado, muchos buzos resultaban
afectados por el síndrome de descompresión, conocido internacionalmente
como "the bends" o la "enfermedad de los buzos". Esta
enfermedad llevó a la parálisis e incluso a la muerte, no a unos cuantos
buzos, sino a la mayoría de ellos. Cada año, la mitad de los buzos que
salían a la mar en primavera no volvían en otoño. Un informe destacaba
que entre 1866 y 1915 se contabilizaron alrededor de 10.000 muertes y
20.000 casos de parálisis entre los pescadores de esponjas del Egeo.
A pesar de los peligros, el capitán del
barco y los comerciantes de esponjas -e incluso algunos buzos- se
resistían a dejar de emplear este letal método de buceo que, después de
todo, les estaba permitiendo hacerse sumamente ricos. El uso del traje
continuó, pese a todo, hasta principios de 1960, cuando empezaron a
observarse de forma rutinaria los procedimientos de descompresión
adecuados.
En 1970, el pesado traje de buzo fue
reemplazado por el "nargile". Los buzos de hoy en día llevan un
traje ligero hecho de neopreno y nylon, al igual que los buceadores
deportivos de hoy en día, y pueden moverse libremente mientras respiran
aire filtrado proveniente de un compresor instalado en el barco.
¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE
DESCOMPRESIÓN?
 uando
un buceador desciende bajo la superficie, la presión externa aumenta
junto con la profundidad, por lo que debe respirar aire comprimido a la
misma presión que el agua circundante para que sus pulmones no resulten
aplastados. Parte de este aire se disuelve en la sangre del buzo pero se
observó que, cuanto más tiempo permanezca bajo el agua y cuanto más
profundo buceaba, más gas se disolvía en su cuerpo.
uando
un buceador desciende bajo la superficie, la presión externa aumenta
junto con la profundidad, por lo que debe respirar aire comprimido a la
misma presión que el agua circundante para que sus pulmones no resulten
aplastados. Parte de este aire se disuelve en la sangre del buzo pero se
observó que, cuanto más tiempo permanezca bajo el agua y cuanto más
profundo buceaba, más gas se disolvía en su cuerpo.
Cuando el buzo asciende, debe permitirse
que estos gases disueltos sean expelidos de forma paulatina. Si se sube
demasiado deprisa, este gas formará burbujas en los tejidos del cuerpo,
obstruyendo venas y arterias, lo que provoca la muerte de los tejidos
irrigados por dichos vasos sanguíneos.
|

Un buzo de 19 años atacado por
"la enfermedad de los buzos"
|
Ignorantes de este fenómeno, los buzos
de Kalymnos subían rápidamente a la superficie cuando acababan su
trabajo, e iniciaban una tensa espera para descubrir si ellos también
habían sido atacados o no por la "enfermedad de los buzos".
El principal componente del aire que
causa el síndrome de descompresión es el nitrógeno que se acumula en el
cuerpo del buzo mientras está sumergido y que se va eliminando cuando el
buzo asciende y se reduce la presión.
Las burbujas de nitrógeno que se forman
en el cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos pueden causar
parálisis y convulsiones, pero también dificultades de coordinación
muscular, anormalidades sensoriales, entumecimiento, náuseas, problemas
en el habla e incluso alteraciones de la personalidad.
Si las burbujas se forman en las
articulaciones el buzo sufre un fuerte dolor y tiene dificultades de
movimiento. La palabra "the bends" -los "doblamientos"
- como se denomina coloquialmente a esta enfermedad en el mundo
anglosajón, deriva de este problema, cuando el afectado es a menudo
incapaz de estirar completamente sus articulaciones por el dolor que esta
acción le provoca.
Las pequeñas burbujas de nitrógeno
atrapadas bajo la piel pueden causar un sarpullido y dar sensación de
comezón, aunque estos síntomas suelen durar únicamente entre 10 y 20
minutos. La tos intensa y la respiración dificultosa indican la presencia
de burbujas de nitrógeno en el sistema respiratorio mientras que otros
síntomas incluyen dolor en el pecho, sensación de quemazón al respirar
y shock severo.
El síndrome de descompresión
únicamente puede ser tratado de forma eficaz mediante la recompresión en
una cámara hiperbárica, seguida por una descompresión gradual que
permita la correcta y completa eliminación del nitrógeno residual pero,
a veces, ni siquiera este proceso puede invertir el daño.
Lo que es seguro es que no había
cámaras de recompresión a bordo de los barcos pescadores de esponjas de
Kalymnos. Lo único que tenían era un "médico" que, con pocos
conocimientos de los problemas de los buzos, frotaba el cuerpo de los que
padecían el mal de las profundidades y esperaba unos días para ver si su
destino era la invalidez permanente o una dolorosa muerte.
(REFERENCIA: ENCICLOPEDIA
BRITÁNICA)
TRADICIONES
 n
los viejos tiempos, el ritmo de vida en Kalymnos giraba alrededor de la
partida y el retorno de la flota de la esponja. Poco después de Pascua,
la flota partía y era despedida por todos los habitantes de la isla. Las
festividades, a cargo de los sacerdotes, comenzaban con la bendición de
los barcos y con la realización de una serie de ritos con agua bendita
encaminados a desear un buen viaje a los hombres. La despedida culminaba
con una "cena de amor" en la que finalmente se despedían amigos
y novios pero también familias enteras.
n
los viejos tiempos, el ritmo de vida en Kalymnos giraba alrededor de la
partida y el retorno de la flota de la esponja. Poco después de Pascua,
la flota partía y era despedida por todos los habitantes de la isla. Las
festividades, a cargo de los sacerdotes, comenzaban con la bendición de
los barcos y con la realización de una serie de ritos con agua bendita
encaminados a desear un buen viaje a los hombres. La despedida culminaba
con una "cena de amor" en la que finalmente se despedían amigos
y novios pero también familias enteras.
|

Kalymnos |
El temido retorno de los barcos en otoño
era anunciado por el tañido de todas las campanas de la isla. Aunque la
pesca de la esponja trajo consigo dinero y la posibilidad de subsistir los
duros meses de invierno, el terrible número de accidentes hizo de esta
época un periodo de emociones contrapuestas.
De hecho el buceo para la pesca de
esponjas estaba -y todavía está- empapado de pasión. Es imposible
observar hoy en día una representación de la tradicional "danza de
los pescadores de esponjas" sin sentirse profundamente afectado por
una mezcla única de orgullo y dolor.
Las canciones de Kalymnos hablan también
de la vida y de los sentimientos de los pescadores de esponja. "La
esponja o la piel", nos explica un pescador, "nosotros, o
pescamos esponjas o morimos". Otra canción famosa, conocida como
"Dirladah", se hace eco de las costumbres y expresiones
empleadas por los buzos en el curso de su trabajo.
A pesar de la pobreza y las penalidades
que han soportado tradicionalmente los habitantes de Kalymnos, siempre han
valorado la cultura y la educación por lo que hace muchos años que los
niños disponen de acceso a una educación gratuita.
Quizás debido al gran número de
víctimas de la "enfermedad de los buzos" existe la tradición
de que casi cada familia de Kalymnos cuenta por lo menos con un miembro
que ha estudiado medicina. No sólo dispone la isla de un buen hospital y
muchos médicos, sino que también pueden encontrarse médicos de Kalymnos
tanto en Atenas como en América, Australia y en otros países.
UNA HISTORIA DE INTERÉS HUMANO
 alymnos
es una isla pequeña con escasos recursos naturales. En el pasado, el
único trabajo disponible para la mayoría de los hombres era la pesca de
esponjas. La industria de la esponja dictó la economía de Kalymnos y
definió su sociedad, tanto como las minas de carbón o los telares de
algodón lo hicieron en las sociedades industriales de Europa. Personas
con la necesidad desesperada de sobrevivir y de alimentar a su familia
compartían un deseo desesperado de trabajar, no importa cuan duras o
peligrosas fueran las condiciones.
alymnos
es una isla pequeña con escasos recursos naturales. En el pasado, el
único trabajo disponible para la mayoría de los hombres era la pesca de
esponjas. La industria de la esponja dictó la economía de Kalymnos y
definió su sociedad, tanto como las minas de carbón o los telares de
algodón lo hicieron en las sociedades industriales de Europa. Personas
con la necesidad desesperada de sobrevivir y de alimentar a su familia
compartían un deseo desesperado de trabajar, no importa cuan duras o
peligrosas fueran las condiciones.
Hasta mediados de los 60, las condiciones
de trabajo de un pescador de esponjas eran dantescas, pues sus
posibilidades de volver de una expedición de pesca eran inferiores al
50%. Pero los pescadores se veían impotentes para cambiar el rígido
sistema establecido entre los dueños de los barcos y los comerciantes de
esponjas.
Cada capitán era propietario de su
propio barco y controlaba todos los aspectos de cada salida de pesca,
dando empleo a un asistente más una tripulación de ocho a diez buzos.
Solían solicitar un préstamo para financiar cada expedición y a su
vuelta reembolsaban el préstamo (y tomaban su parte de las ganancias
obtenidas) tras la subasta de su lote de esponjas.
 Un buzo pescador de esponjas cobraba
según el número de esponjas recogidas y ni él ni su familia estaban
cubiertas por ningún tipo de seguro. A bordo del barco dormía en
cubierta y se alimentaba principalmente de galletas de marinero (pan seco)
-que a menudo estaba mohoso después de dos meses- junto con sardinas y
aceitunas. El agua de "bebida" se guardaba en barriles de hierro
que se oxidaban rápidamente cuando se calentaban bajo el implacable sol.
Los buzos intentaban eliminar el óxido del agua sumergiendo esponjas.
Un buzo pescador de esponjas cobraba
según el número de esponjas recogidas y ni él ni su familia estaban
cubiertas por ningún tipo de seguro. A bordo del barco dormía en
cubierta y se alimentaba principalmente de galletas de marinero (pan seco)
-que a menudo estaba mohoso después de dos meses- junto con sardinas y
aceitunas. El agua de "bebida" se guardaba en barriles de hierro
que se oxidaban rápidamente cuando se calentaban bajo el implacable sol.
Los buzos intentaban eliminar el óxido del agua sumergiendo esponjas.
El capitán / propietario del barco
venía de la misma comunidad -incluso de la misma familia- que los buzos.
Durante los meses de invierno todos bebían y convivían, pero una vez
comenzaba la estación de pesca, la relación cambiaba. El objetivo de los
capitanes era conseguir esponjas de calidad en gran cantidad, y
persiguiendo esta meta, muchos se volvían autocráticos e incluso crueles
hacia sus buzos, con una flagrante indiferencia hacia su seguridad y
bienestar.
De los diez buzos que constituían la
tripulación de cada barco al comienzo de una expedición de pesca, tan
sólo cuatro o cinco volvían. Aquellos que morían en el mar normalmente
eran enterrados en la pequeña isla egipcia de Karavonolissi.
Cuando la flota de la esponja retornaba a
Kalymnos después de una de estas expediciones, mientras los comerciantes
contaban las esponjas, las mujeres de Kalymnos contaban desesperadamente
las caras para ver si sus maridos, hijos y novios habían sobrevivido. Las
familias privadas de sustento por un padre muerto o inválido, vivían
gracias a las caritativas aportaciones de las otras familias de Kalymnos
hasta que el hijo mayor podía participar en una expedición y hacerse
cargo de la familia con su salario.
Hoy en día las condiciones son mejores:
El método del nargile es mucho más seguro y todos los buzos están
asegurados a través de la Organización de Seguridad Naval, de la que
reciben una pensión después de haber buceado 15 años. Las leyes griegas
que regulan la pesca de la esponja se encargan también del bienestar de
los buzos, estipulan el tamaño mínimo de las esponjas para poder ser
pescadas y especifican las precauciones que deben tomarse para la
protección del medio ambiente. La relación entre el capitán /
propietario del barco y los buzos han mejorado, por lo que existe una
mejor y más justa distribución del trabajo y de los beneficios.
